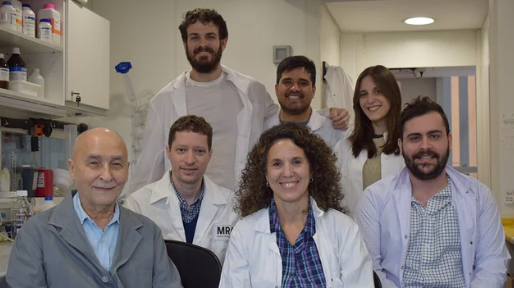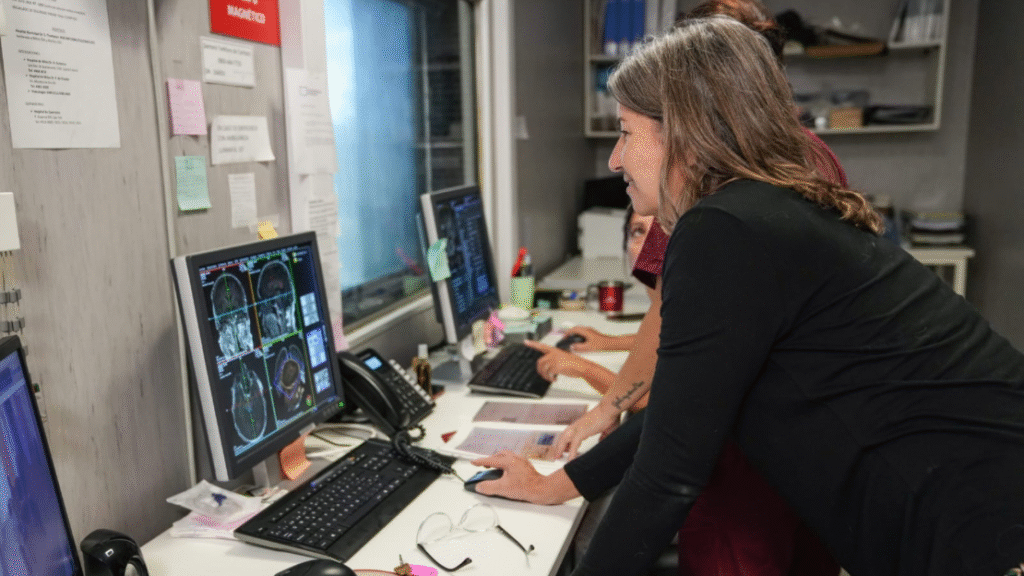La escena es mínima: una pava sobre el fuego, la radio que se cuela desde la mesada y un bolero tarareable con los ojos cerrados. En ese decorado doméstico, un equipo de la Universidad de Monash, Australia, encontró una señal: en mayores de 70, escuchar música de forma habitual se asocia con 39 por ciento menos de demencia que entre quienes casi no lo hacen. Tocar un instrumento también aparece vinculado con menor riesgo. No es magia ni cura: es evidencia observacional en vida real.
La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes tuvo acceso al trabajo publicado en International Journal of Geriatric Psychiatry. Detrás del titular hay un seguimiento amplio y ordenado: 10.893 australianos de 70 años o más, sin demencia al inicio, observados dentro de las cohortes ASPREE y ALSOP. El equipo clasificó los hábitos musicales en tres grupos —escuchar, tocar o ambas— y siguió dos resultados bien concretos: demencia y deterioro cognitivo sin demencia (CIND).
Para evitar una confusión frecuente —que alguien deje de escuchar porque ya empezó a fallarle la memoria—, el análisis principal comenzó a contarse desde el tercer año de seguimiento. En términos estadísticos, se usaron modelos de riesgos proporcionales de Cox, que permiten comparar a qué ritmo aparecen los diagnósticos en cada grupo a lo largo del tiempo, y se ajustó por edad, sexo y nivel educativo para que la comparación fuera justa.
El artículo informa, además, que quienes “siempre” escuchaban música no sólo mostraron menor incidencia de demencia, sino también una evolución más favorable en la cognición global y en la memoria episódica —la que sirve para recordar hechos cotidianos—. La combinación de escuchar y tocar también se asoció con beneficios, aunque de menor magnitud. En síntesis: un estudio observacional grande y prolijo que señala una relación consistente, sin prometer causalidad, y que abre paso a futuras intervenciones y réplicas.
Lo que encontraron
En el seguimiento, las personas de 70 años o más que declararon escuchar música “siempre” terminaron con un 39 por ciento menos de diagnósticos de demencia que sus pares que casi no escuchaban o lo hacían sólo a veces. Es una diferencia relativa: comparando dos grupos similares, el grupo “melómano” acumuló menos casos a lo largo de los años. Ejemplo hipotético para ubicar la escala: si en el grupo con poca música 10 de cada 100 desarrollaran demencia en un período dado, en el grupo que escucha siempre se esperaría alrededor de 6. Eso no significa que la música inmunice; indica que el riesgo promedio fue más bajo.
El segundo hallazgo llegó con los instrumentos: quienes tocaban con regularidad mostraron un 35 por ciento menos de riesgo de demencia. Y cuando se combinaban los hábitos —escuchar y tocar—, la incidencia de demencia fue 33 por ciento menor y, además, se observó un 22 por ciento menos de CIND (esa categoría clínica que capta el bajón de memoria y atención que aún no alcanza el umbral de demencia).
No todo quedó en diagnósticos. Entre quienes escuchaban siempre, los investigadores vieron una trayectoria más favorable en pruebas que miden la cognición global (el rendimiento mental en conjunto) y la memoria episódica (recordar una cita, dónde quedaron las llaves, qué se habló ayer). La combinación de escuchar y tocar también se asoció con beneficios, aunque más modestos que la escucha constante.
El estudio es observacional; por más que ajustó por edad, sexo y educación y que empezó a contar los casos desde el año 3 para minimizar la causalidad inversa, siempre puede quedar confusión residual (personas más activas, con más vida social o mejores hábitos de salud que también escuchan más música). Aun así, la señal es consistente y barata de implementar: la música, como hábito cotidiano y placentero, se correlaciona con un envejecimiento cerebral más amable.
Qué significa para la vida diaria
En un mundo que envejece y todavía no tiene cura para la demencia, sumar música a la rutina funciona como otra herramienta sencilla —junto con moverse, dormir bien, ver amigos y cuidar la audición— para acompañar al cerebro. La ventaja es obvia: la música pega. No duele, no exige equipo caro ni un plan perfecto; con una radio, el parlante del celu o unos auriculares alcanza. El paper no fija una “dosis” exacta, pero la clave es volverlo hábito: un disco mientras se ordena, una playlist breve al cocinar, auriculares en el viaje, o un rato de práctica si hay instrumento en casa. La música activa varias redes cerebrales a la vez —atención, emoción, memoria—, por eso es amigable de sostener. Si ya hay playlist en la cocina, mejor mantenerla. Si no, empezar simple, con algo que guste y se repita sin esfuerzo.
Con todo, lo que sigue es probar: armar programas de escucha guiada o talleres de instrumentos en clubes, escuelas y centros de día, y medir durante años si cambian en serio los diagnósticos y el rendimiento cognitivo. Hasta entonces, la conclusión es realista: la música es barata, placentera y fácil de sostener; como parte de una vida activa, vale la pena.