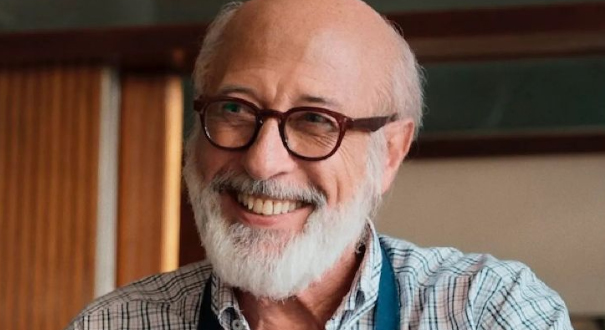| Tras lanzar “Homo Argentum” y ser éxito de taquilla, los dichos de Guillermo Francella sobre el cine están en el centro de la polémica. En una entrevista en el canal Olga, el actor afirmó que hay películas que son muy premiadas por su arte, pero que “les dan la espalda al público”, “la ven cuatro personas, ni la familia del director” y “no representan a nadie”. Las declaraciones generaron tal revuelo que opinaron desde Juan Minujín y Florencia Peña hasta Moria Casán. Más allá de si está en lo cierto o no, es interesante el debate acerca de otros tipos de cine que no sean el mainstream, como el independiente o el de arte. ¿Qué objetivos tienen? ¿Buscan llegar a públicos masivos? “En principio, todo el mundo quiere llegar al público. Lo que pasa es que, a veces, uno se encuentra con que lo que quiere decir no coincide con lo que piensa la mayoría. ¿Y qué hace uno? ¿Va a pasar a decir lo que no siente, lo que no quiere y lo que no piensa? ¿O va a callarse la boca? No. Uno dice lo que le parece y lo escucha quien lo escucha. Es algo bastante contrafáctico porque, además, cuando uno empieza en una carrera como la audiovisual necesita estar bastante despojado de reglas”, reflexiona Omar Quiroga, docente de la UNQ y guionista de obras como En el Barro y El Marginal, a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ. Lejos de la mirada comercial, Quiroga plantea que hay distintas etapas para pensar en qué hacer y a cuánta gente convocará un proyecto. Por ejemplo, sostiene que cuando una persona es aprendiz debe estar más abierto a las oportunidades laborales. “Desde mi experiencia, uno puede hacer lo que le parece, lo que aparece, lo que pinte y luego ve. Pero, también están aquellos que tienen convicciones políticas muy fuertes y que dicen ‘yo esto no lo haría jamás’. Esa mirada te cierra las puertas, a menos que seas alguien que ya está inserto de alguna manera en el cine comercial. Cuando ya sos un profesional, tenés más libertad de decir y hacer lo que quieras”, expresa el guionista que trabajó con grandes como Pedro Saborido y Tato Bores. Así, el cine independiente justamente busca independizarse de las lógicas del mercado, de los que mandan y deciden qué se puede hacer y qué no en una película. ¿Importa que lo vean cuatro personas o más? Lógicamente, en línea con lo que plantea Quiroga, todos desean ser vistos, pero no todos están dispuestos a caer en las manos del mercado y que su producto pierda su propia identidad. “Incluso, el cine de arte debería ser mucho más despojado todavía de miradas ideológicas y de cuestiones que tienen que ver con el resultado, sobre todo el económico”, manifiesta. ¿Justo ahora? El comentario de Francella no deja de ser una mirada sobre el cine, aunque tampoco se pierde de vista que el momento elegido para decir eso sea el de un desfinanciamiento voraz sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente que apoya a las pequeñas y también a las grandes producciones. “El INCAA apoya también al cine privado. Las productoras que más tickets vendieron son aquellas que, históricamente, más subsidios recibieron. El punto es qué tipo de actividad hace uno. Por ejemplo, si hacemos casas: uno tiene un emprendimiento inmobiliario que le conviene sólo a él y otro hace un proyecto de vivienda social para que la gente pueda vivir. Es decir, ¿hacemos cine para que se disfrute o sólo para ganar plata?”, compara Quiroga ante la Agencia. Y continúa: “Es ahí donde todo empieza a confluir en la existencia o no existencia de una política cinematográfica en un país. Cuando Francella dijo: ‘Películas que ve poca gente’, ¿está apuntando a una distribución social y que mucho público disfrute las películas o está queriendo decir que entre mucha gente a pagar el ticket? ¿Qué se esconde detrás de eso?”. Por su parte, en diálogo con la Agencia, Lucrecia Martel, directora de cine y guionista, es contundente: “El cine es una palabra que incluye a las millones de posibilidades que hay de cómo hacer una película. Es necesario que en este país exista la mayor cantidad de formas de cine porque necesitamos encontrarnos de todas las maneras posibles. Somos unas cuántas millones de personas muy diferentes y nunca una sola clase de película nos va a juntar. Hay que felicitar a estos muchachos (por la película Homo Argentum) por lograr que tanta gente vaya al cine y al salir la comenta. Eso es lo que importa, la gente piensa, se enoja, se ríe, discute si existe el ser argentino, recuerda un personaje, discute con el vecino. Uno le dice que es una porquería, el otro le dice que es un resentido. Se calman y hablan de otras cosas, piensan con más tranquilidad. Es así”. Además, Martel, que presentará su documental “Nuestra tierra” en el Festival Internacional de Cine de Venecia, sostiene que la sociedad tiene que encontrar cosas en común: “¿Cómo se llama eso? La cultura. La cultura no son las cosas, son las cosas que nos hacen hablar, tratar de hacernos entender con el vecino, conocer a alguien. Y pasa el tiempo y uno dice ‘te acordás de la escena esa de…’. Tengamos cosas en común, por favor. En común no es que a todos nos guste lo mismo, en común es que lo hemos pensado y conversado juntos, nada más. El arte, lo independiente, lo comercial, lo bueno, lo malo son categorías y juicios que requieren demasiadas explicaciones”. Y agrega: “Conversar sobre una película, discutir sobre algo más que la inflación. Agradezco este momento. Ojalá no prevalezca ninguna opinión sobre la otra, porque nos vamos a transformar en una sociedad de estúpidos que creen que la cultura sólo puede ser una batalla”. Los premios importan… y la política también Otro de los puntos que hizo ruido de las afirmaciones de Francella fue el de que algunas películas son muy premiadas por su estética, su encuadre, su iluminación o las temáticas que tocan “y vos decís, pero ¿qué pasó?”. Entonces, ¿importan los premios o no? “Sí, desde hace décadas que los festivales tienen pegados al lado al mercado; no hay sólo productores, hay vendedores y distribuidores. Cuando una película es muy premiada, el festival pasa a ser un vehículo de compra y venta. El mercado la reconoce y la difunde, y ahí aquellos que no podían pagar la publicidad, tienen ese tema un poco más sustentado”, explica Quiroga. Un ejemplo es el de la película “Cuando acecha la maldad”, de Demián Rugna, la cual pasó por muchos eventos internacionales, fue premiada y luego, vino a Argentina. A su vez, cuenta que los distribuidores evalúan cuántas personas han visto la película antes de ser premiada. “Si fue masiva, confían, sino, desconfían. ¿Cómo logramos que en el plano local se mire una película? Con una política de cine y un Estado que incentive esa práctica. En lo particular, pienso que el Estado debe estar por detrás del cine y apoyarlo, pero también debe insertarlo en sus prácticas educativas. Así como en la primaria tenemos clases de literatura argentina y música, necesitamos que se incentive el ver películas nacionales durante toda la etapa en el colegio, así se va a valorar más”, expresa el guionista. Lejos de cerrar el debate, Quiroga pregunta: “¿Tengo más preguntas que respuestas, no?”. Y sí, y de eso se trata. De enriquecer el debate, de que las personas se encuentren en él, pero no perder de vista el contexto en el que está inserto el cine nacional (y el país) en este momento. |
Por Luciana Mazzini Puga |