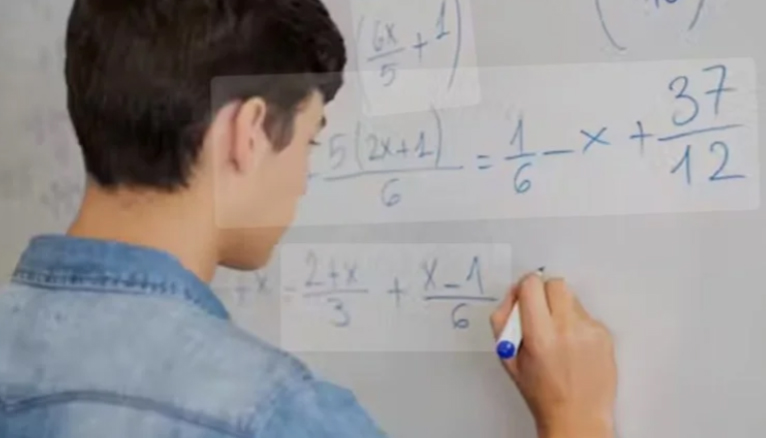En una plaza de San Telmo, cuatro bochas frenan a centímetros del tejo. Juan, 70, festeja su tiro; Raquel, 66, bromea: “Lo único que rebota son las boletas de luz”. Risas, termos, alguna cadera resentida. La charla deriva en una pregunta más seria: ¿de verdad la felicidad vuelve con la edad? Una nueva investigación, a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, revela que no hay tal vuelta. Publicada en European Sociological Review y realizada por científicos de la Universidad de Bonn, el trabajo analizó más de tres décadas de datos sobre bienestar subjetivo y desmontó la famosa “curva en U” que sugería que, tras una crisis de mediana edad, el ánimo volvía a subir en la vejez.
¿Cómo se hizo?
Durante más de 30 años, investigadores del Panel Socioeconómico Alemán —un relevamiento nacional que sigue a miles de personas desde 1984— entrevistaron regularmente a los mismos individuos. A cada participante se le pedía evaluar su satisfacción con la vida en una escala del 0 al 10. En total, el estudio procesó más de medio millón de respuestas de alrededor de 40 mil personas.
La clave metodológica es que no se trata de encuestas sueltas, sino del seguimiento de las mismas personas a lo largo del tiempo. Traducido a la vida real: no compararon a un veinteañero de hoy con un jubilado de otra generación; compararon a la misma persona veinte, treinta años después. Los investigadores controlaron variables como ingresos, salud, empleo y relaciones afectivas. Así pudieron aislar el efecto puro del paso del tiempo sobre la felicidad. Y lo que hallaron fue mucho menos poético que la famosa parábola de la “crisis de los 40”.
El bienestar desciende lentamente con la edad, sin grandes desplomes, pero de manera sostenida. Hay un pequeño alivio emocional entre los 55 y 64 años —cuando muchos se preparan para jubilarse o ven independizarse a los hijos—, pero no hay un repunte definitivo.
En promedio, la satisfacción con la vida cae entre 0,4 y 0,7 puntos por década. Puede sonar poco, pero acumulado durante 30 años equivale a pasar de un 8 en la juventud a un 6 en la vejez. Nada catastrófico, pero sí una erosión persistente. “Durante años se pensó que existía una especie de destino emocional, una curva universal del bienestar —explica el trabajo—. Nuestros datos muestran que esa curva es más bien un espejismo estadístico.” El estudio revisa un mito popular y cuestiona la idea de que la felicidad depende del calendario biológico. Si el ánimo no mejora solo, habrá que aprender a cultivarlo.
El mito que se derrumba
¿Qué significa para la vida cotidiana? La ciencia sugiere que la felicidad no es un rebote natural, sino una construcción social. El trabajo, las redes de apoyo, la salud mental y el propósito de vida son los verdaderos amortiguadores del envejecimiento emocional.
En Alemania, los autores detectaron que las personas con hijos cerca, vida social activa y buena salud percibida mantenían niveles de bienestar más estables. Traducido: la felicidad se sostiene con vínculos, no con cumpleaños. Para América Latina, donde las redes familiares son más densas pero el estrés económico más alto, el hallazgo tiene doble filo: no alcanza con llegar, hay que llegar bien. Las políticas de envejecimiento saludable y acompañamiento social no son lujo, son prevención.
La idea de la “curva en U” nació en los años 2000 a partir de comparaciones transversales —es decir, distintas personas en distintas edades—. Pero al seguir a las mismas personas, el mito se cae. La curva no era biográfica, era estadística: una ilusión creada por comparar generaciones distintas. La felicidad no rebota sola. No hay curva mágica, ni juventud emocional garantizada después de los 65. Lo que hay son hábitos, vínculos, salud, sentido y políticas públicas que acompañen.
Con todo, la ciencia desarma el mito, pero también deja un consuelo: el bienestar no está predestinado, se entrena.
Como el tejo, la felicidad no siempre vuelve al punto de partida. Pero si uno sigue lanzando, a veces, se acerca bastante.