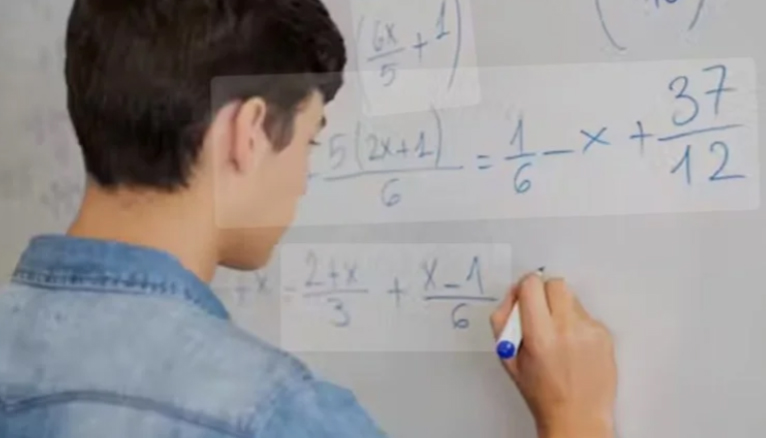La casa duerme, pero el cuarto no. La tele queda murmurando, el celular salpica azul a la almohada y el velador, terco, niega la penumbra. Una escena mínima —repetida millones de veces— acaba de ganar espesor clínico: un estudio dirigido por la Universidad de Flinders, Australia, vincula la exposición a luz brillante durante la noche con un aumento de eventos cardiovasculares graves. Quienes pasan sus noches más iluminados registran más infartos, más accidentes cerebrovasculares y más insuficiencia cardíaca.
El trabajo, publicado en JAMA Network Open, y al que la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes tuvo acceso, siguió a casi 89.000 personas en el Reino Unido y encontró que quienes pasaban la noche más iluminada terminaban con más eventos cardiovasculares graves: infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. La señal estadística fue contundente: en los grupos más expuestos a luz brillante nocturna, el riesgo de insuficiencia cardíaca subió alrededor de un 56 por ciento y el de infarto, cerca de un 47 por ciento, aun después de considerar actividad física, dieta, hábitos de sueño y carga genética.
Cómo se midió y por qué importa
El equipo de FHMRI Sleep Health midió la luz real que recibe cada persona con pulseras que registran iluminación minuto a minuto. Durante una semana, esos dispositivos captaron escenas corrientes: el velador encendido, el televisor de fondo, el teléfono a pocos centímetros del rostro, la claridad del pasillo que se cuela bajo la puerta, el farol de la calle filtrándose por una cortina fina. Luego, a esas mismas personas se las siguió hasta 9 años y medio para registrar infartos, ACV o insuficiencia cardíaca. Con esa secuencia —primero la “huella luminosa” nocturna, después la evolución clínica— se aplicaron modelos estadísticos que descontaron explicaciones alternativas (actividad física, alimentación, calidad del sueño, genética). La asociación persistió: la luz nocturna dejó de ser decorado para aparecer como factor independiente ligado a mayor riesgo.
Ese riesgo dialoga con el sistema nervioso autónomo. “Podemos decidir levantar la mano; lo que no podemos es ordenar al corazón ‘latí más rápido’ o ‘más lento’”, explica Adrián Baranchuk, profesor de Medicina y presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), en diálogo con esta Agencia. “La frecuencia cardíaca y la presión arterial tienen regulación autónoma: se ajustan por sí mismas en una interacción entre el cerebro y el corazón”.
Durante el día “predomina el sistema simpático”, resume el cardiólogo, el modo que prepara al cuerpo para reaccionar. “Por la noche debería tomar la posta el parasimpático: baja la frecuencia, relaja las arterias y desciende la presión”. ¿El problema? “La luz nocturna reactiva el simpático y rompe ese equilibrio; y un tono simpático altamente sostenido se asocia a enfermedad coronaria, infartos, arritmias y cambios estructurales del corazón”.
La noche que deja de ser noche
El mecanismo es directo: la luz en horas biológicamente nocturnas desordena el reloj circadiano, frena la melatonina y tensa el sistema nervioso. No hace falta vivir debajo de un neón: alcanza con el televisor de fondo, el velador generoso o el celular a treinta centímetros de la cara. El trabajo de Flinders agrega un matiz incómodo: mujeres y personas más jóvenes aparecen especialmente sensibles. En insuficiencia cardíaca, los riesgos de ellas se acercan a los de ellos, algo inusual a esas edades. Es un dato que reclama prudencia —el estudio es observacional y se basa en una semana de medición proyectada a casi una década—, pero que amerita atención.
¿Qué se puede hacer? Baranchuk destaca: “Lo que más impacta es la ausencia de luz. Si uno se queda entre las 22 y las 23 leyendo con el velador, sostiene el tono simpático cuando debería bajar”. El consejo es básico y concreto: apagar y no volver a encender hasta el despertar. “Ese balance se logra con un mínimo de 7 horas”, apunta.
Hay, además, higiene fina: “La luz persistente impide que la melatonina alcance niveles adecuados”. Por eso, sugiere evitar luz intermitente o persistente y también los ruidos que fragmentan el sueño. Si hay que levantarse de noche, “conviene moverse a oscuras o con una luz mínima, cálida y dirigida al piso, para retomar el descanso sin reactivar el sistema”.
¿La luz y dormir poco son problemas distintos? “Más que distintos, se suman”, advierte. “Luz persistente o intermitente, ruidos y pocas horas de sueño potencian la disfunción autonómica; y esa inversión del equilibrio nocturno se asocia a cardiopatías, ACV, arritmias, cardiomiopatías y mayor muerte súbita”. El propio médico lo sintetiza en modo campaña hogareña: “Tratar de dormir un mínimo de 7 horas, con las luces completamente apagadas y aislados de ruidos”.
La investigación pesa por su medición objetiva con wearables, cohorte grande, seguimiento largo y desenlaces duros. Pero no prueba causalidad. Para cerrar el círculo harán falta ensayos que atenúen la luz y midan efectos intermedios —presión nocturna, variabilidad de la frecuencia cardíaca, marcadores metabólicos— antes de cantar victoria sobre eventos mayores.
Aún así, apagar una luz no es un gesto menor: es prevención primaria en pantuflas. Para el corazón, la receta nocturna empieza antes que el sueño: interruptor abajo. La ciudad puede seguir encendida; el dormitorio, no. Con todo, si el día se cuela por la hendija, el corazón hace horas extra. Y no gana un plus.