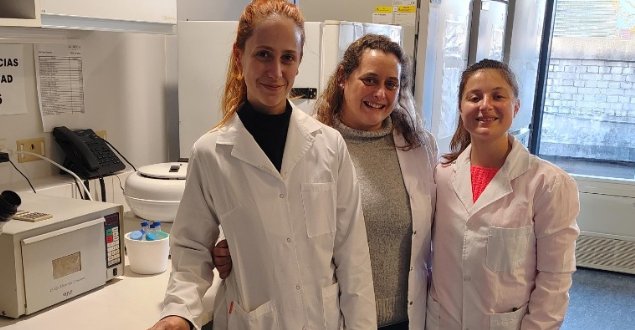María Cecilia Lira, licenciada en Biotecnología, y Juan Ispizua, doctor en Ciencia y Tecnología, ambos graduados de la Universidad Nacional de Quilmes, ganaron una beca del Programa Pew Latin American Fellows. Este ofrece financiamiento para que científicos latinoamericanos realicen una formación posdoctoral en instituciones de investigación líderes en Estados Unidos y, en caso que decidan volver, se les otorga un subsidio para establecer laboratorios en sus países de origen. En ese marco, los investigadores nacidos en la UNQ dialogaron con la Agencia de Noticias Científicas sobre sus objetos de estudio. Por un lado, Lira indaga cómo el glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, desarrolla resistencia a la radioterapia mediante la reprogramación de su metabolismo. Por el otro, Ispizua explora cómo el sistema nervioso de la mosca de la fruta se remodela en respuesta a una lesión.
Lira cuenta a la Agencia que si bien la radioterapia puede estimular el sistema inmunitario para que ataque al glioblastoma, el cáncer inevitablemente presentará una resistencia al tratamiento que no se puede superar. Sucede que este tumor comienza con el desarrollo células en el cerebro o en la médula espinal, afecta principalmente a adultos mayores y es sumamente complejo de abordar por el lugar donde está ubicado y los tejidos que puede afectar. De hecho, se lo considera incurable.
“No hay una única causa, y probablemente haya factores que aún desconocemos, de por qué el glioblastoma genera resistencia ante la radioterapia. Hay estudios que responsabilizan a las células madre tumorales, otros muestran la capacidad que tiene el glioblastoma para reparar el daño al ADN y nosotros hemos visto en el laboratorio que las células tumorales hacen una reprogramación metabólica que las ayuda a sobrevivir”, explica Lira.
Y continúa: “Particularmente, vimos que las células de glioblastoma sintetizan ácidos grasos después de ser irradiadas. Es como si un restaurante de pastas artesanales que se está por fundir, empiece a producir comida rápida porque le resulta más económico y eso evita que cierre el local. Ahora bien, cómo se induce la producción de ácidos grasos en estos tumores es algo que tenemos que investigar”.
Los ácidos grasos son un tipo de lípidos, comúnmente conocidos como “grasas”, que se producen en las células tumorales después de la radioterapia; estos se depositan en las vesículas lipídicas, que son similares a unas “bolsitas”. “Existen diferentes tipos de ácidos grasos según qué tan largos son y las modificaciones químicas que sufren después de ser producidos. En el laboratorio, observamos que la radioterapia induce particularmente la producción de ácidos grasos poli-insaturados. Estos afectan particularmente a las células T”, detalla Lira.
Estas células forman parte del sistema inmune y se encargan de defender al organismo de virus, bacterias e, incluso, tumores. “Para que las células T eliminen a los tumores, estas tienen que ser ‘educadas’ y mantenerse en un estado activo. Nuestros estudios indican que los ácidos grasos hacen que las células T se hiperactiven al punto de estar tan ‘cansadas’ que dejan de ser funcionales. Es como cuando trabajamos muchas horas y después quedamos agotados”, desmenuza la doctora de la Universidad de Buenos Aires en el Área de Farmacia y Bioquímica.
La lupa en las moscas de la fruta
En el laboratorio de Tuthill de la facultad de Washington, Juan Ispizua explora cómo el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster, también conocida como mosca de la fruta, se remodela en respuesta a una lesión.
Una de las características que tiene es que, al igual que otros animales, puede adaptarse fácilmente a daños físicos significativos, como perder una extremidad y aprender a caminar a los pocos días. La inquietud de Ispizua es cómo se reconfigura el sistema nervioso para impulsar esta rehabilitación.

“Lo que se sabe es que al perder una de sus patas frontales, tienen dificultad para explorar el espacio de manera uniforme: tienen un ‘sesgo de giro’, lo que las lleva a curvar su trayectoria hacia la dirección contraria a la pata que les falta. Al pasar unos días, pierden ese sesgo y exploran con ‘normalidad’. Nosotros pensamos que, aunque hay mucho más para explorar en ese comportamiento, la evidencia que existe apoya la idea de que el sistema nervioso demuestra la plasticidad suficiente para recuperarse de la herida y ‘re-aprender’ a caminar”, señala Ispizua a la Agencia.
El tema es el cómo se reestructura el sistema nervioso para re-aprender a caminar. “En los últimos años se generaron conectomas, es decir, mapas completos de todas las conexiones entre las neuronas. Esta herramienta permite investigar cómo el animal procesa información del ambiente y cómo genera respuestas comportamentales. Nuestra idea es generar nuevos mapas durante el proceso de recuperación, para entender cómo es que los circuitos neuronales se están adaptando a semejante herida. Es un proyecto muy ambicioso, pero gracias a esta beca es un poco más posible”, sostiene el científico.
Sin el Estado, no alcanza
Los investigadores reconocen que la situación que atraviesa el país les modifica sus planes de investigación. Ispizua, por su parte, relata que elige como objeto de estudio la mosca de la fruta porque es un organismo modelo que, con un sistema nervioso relativamente simple (cientos de miles de neuronas vs. los millones de neuronas que tienen los vertebrados) genera una gran variedad de comportamientos, como moverse, dormir, relacionarse con otros de su especie, etc. Ahora bien, también “es un sistema donde hacer experimentos es relativamente barato y tiene una comunidad científica enorme generando herramientas abiertas, como los conectomas“. “Esos son dos aspectos cruciales, pensando en hacer ciencia en contextos económicos desafiantes”, afirma.
A su vez, Lira explica que la beca les otorga 70 mil dólares para establecer un laboratorio en Argentina si demuestran que se van a quedar en el país de origen y si tienen un buen posicionamiento. “Mi deseo y mi plan A es volver y ponerlo. El problema es que si el Conicet no abre convocatoria y las universidades siguen en emergencia presupuestaria, hoy por hoy sería muy difícil reinsertarme”, indica.
Y agrega ante la Agencia: “Este es el perfecto ejemplo de que no alcanza la famosa inversión extranjera. Yo, en este caso, podría traer mis propios recursos económicos para iniciar un laboratorio pero el Estado tiene que sostener el funcionamiento de las universidades e institutos de investigación, así como también garantizar salarios dignos”.